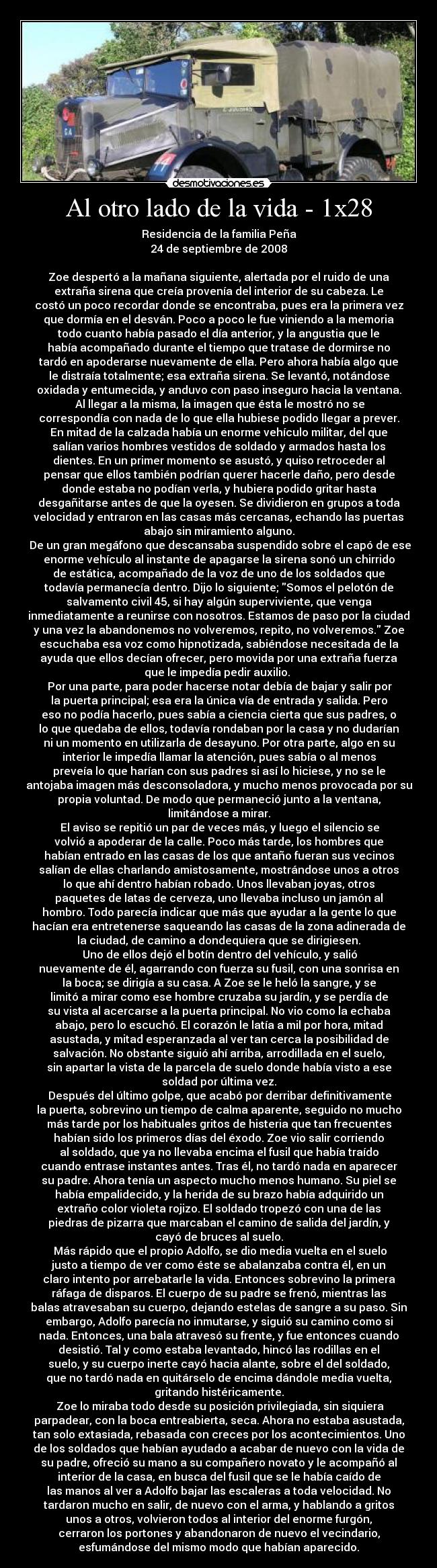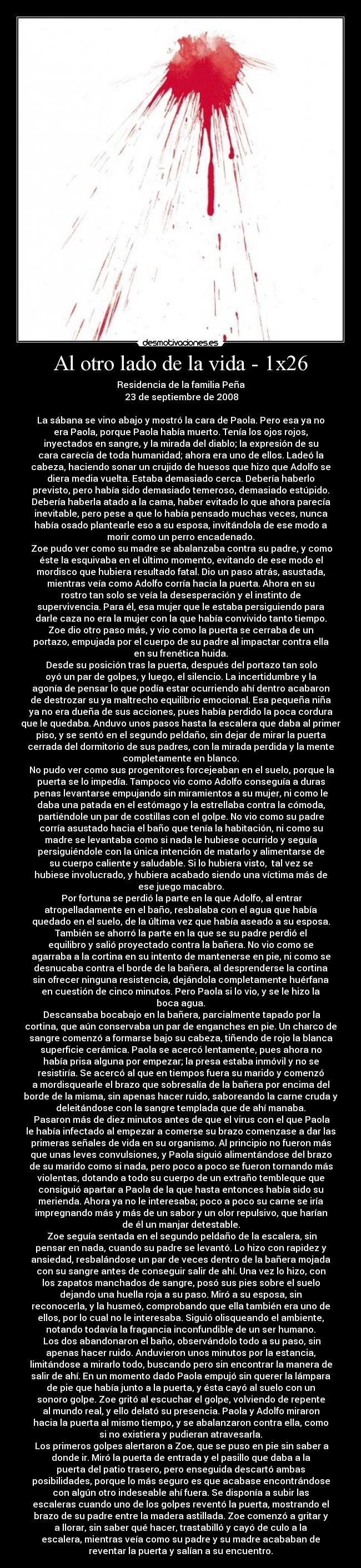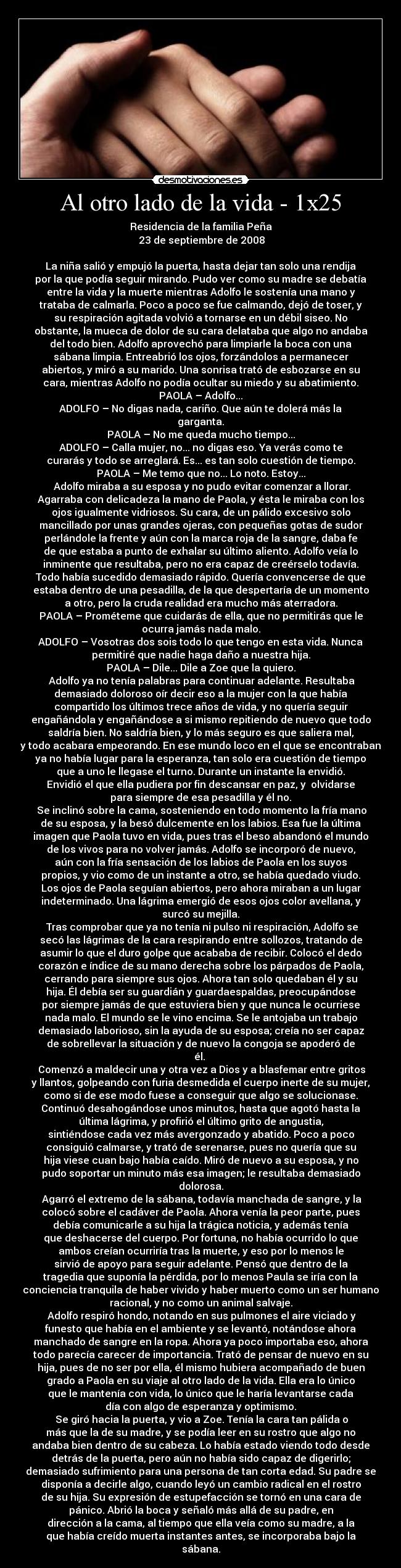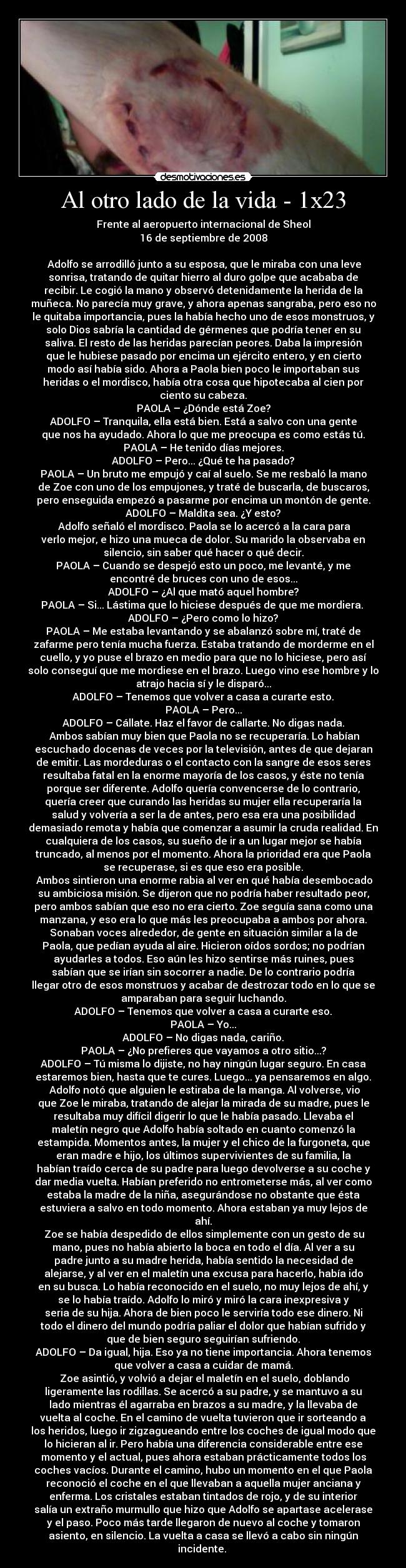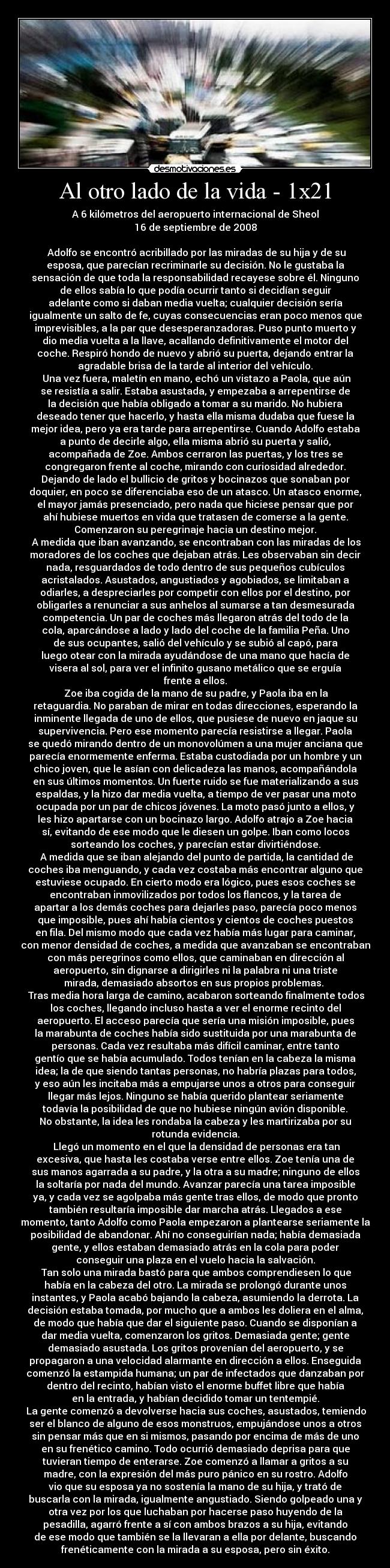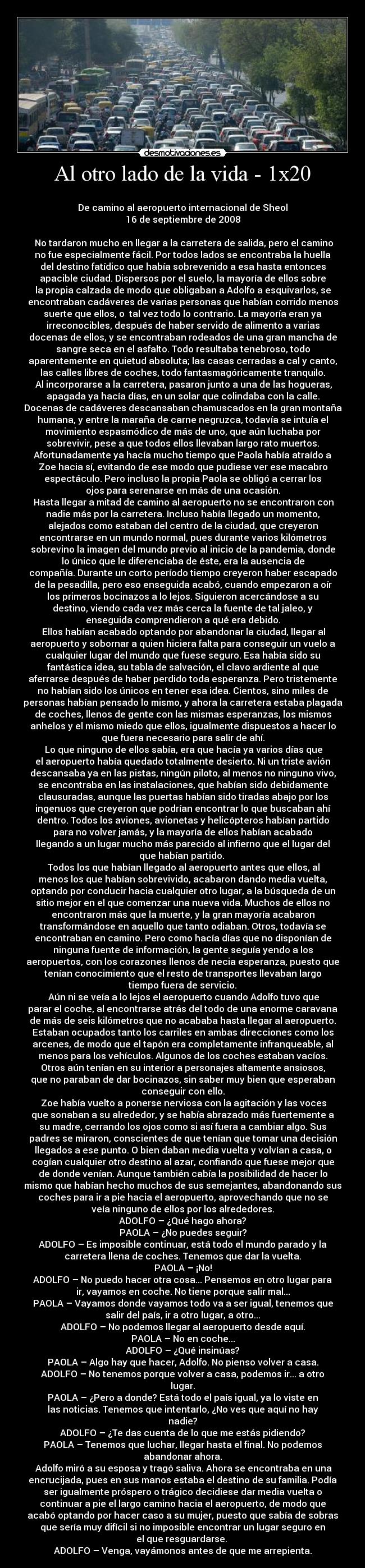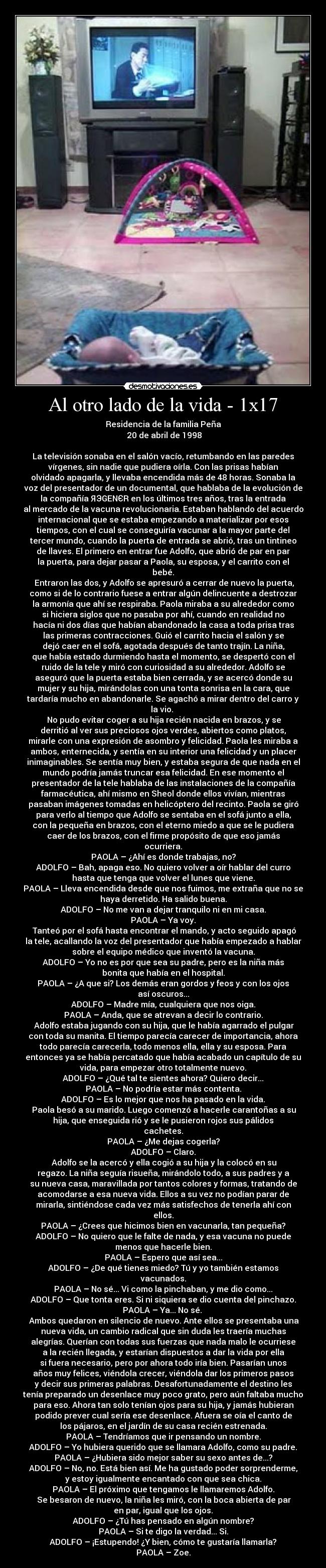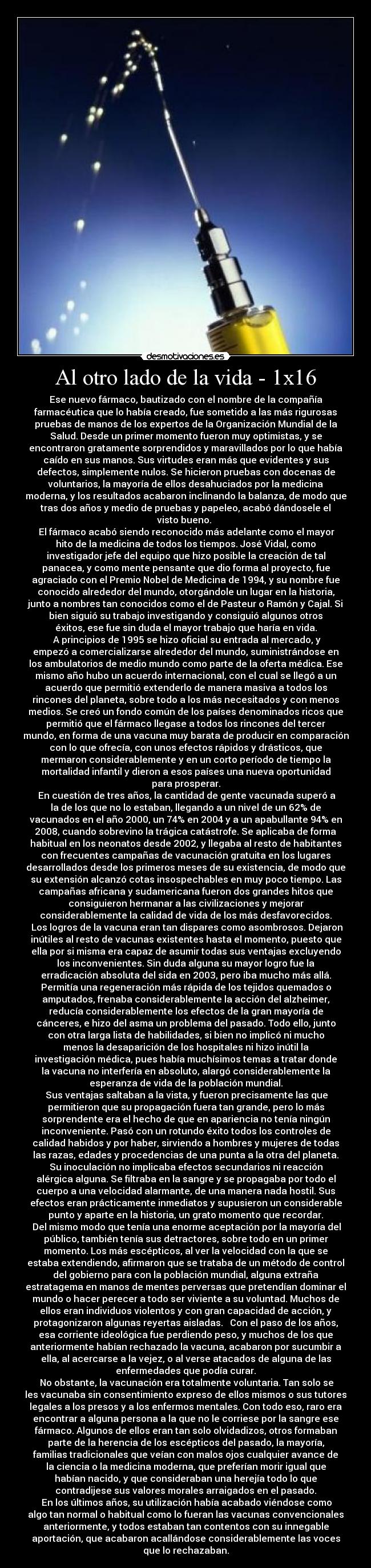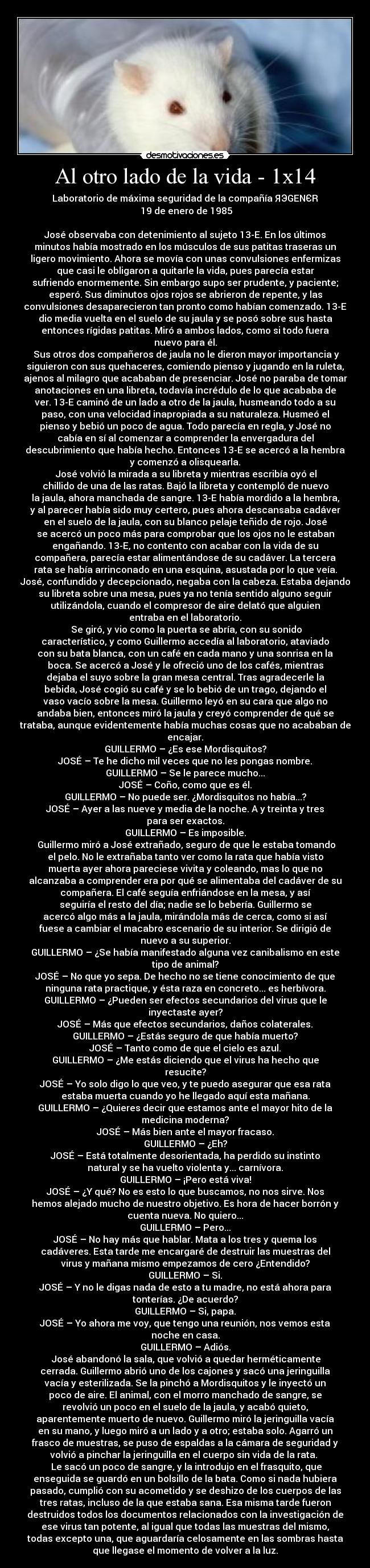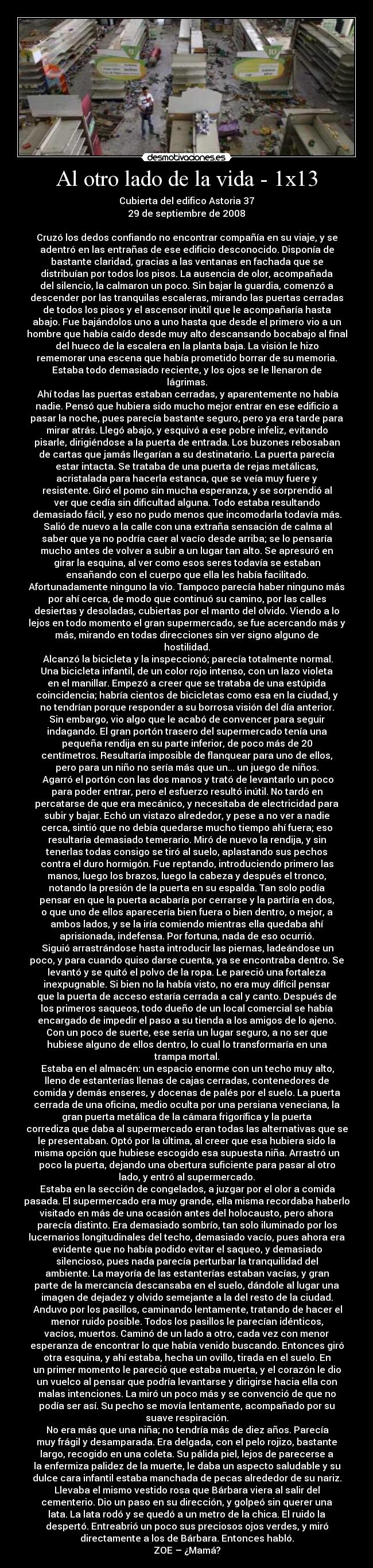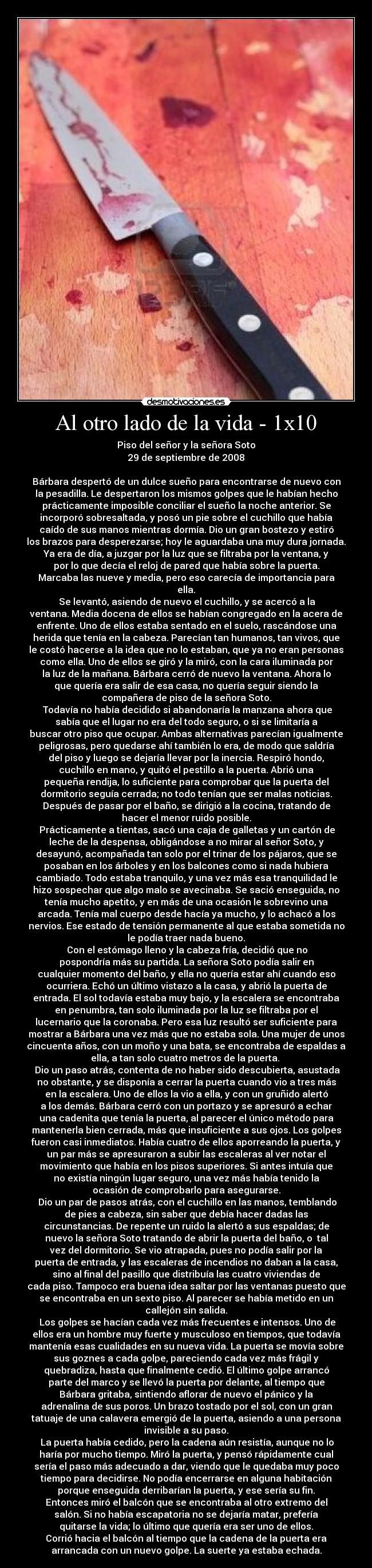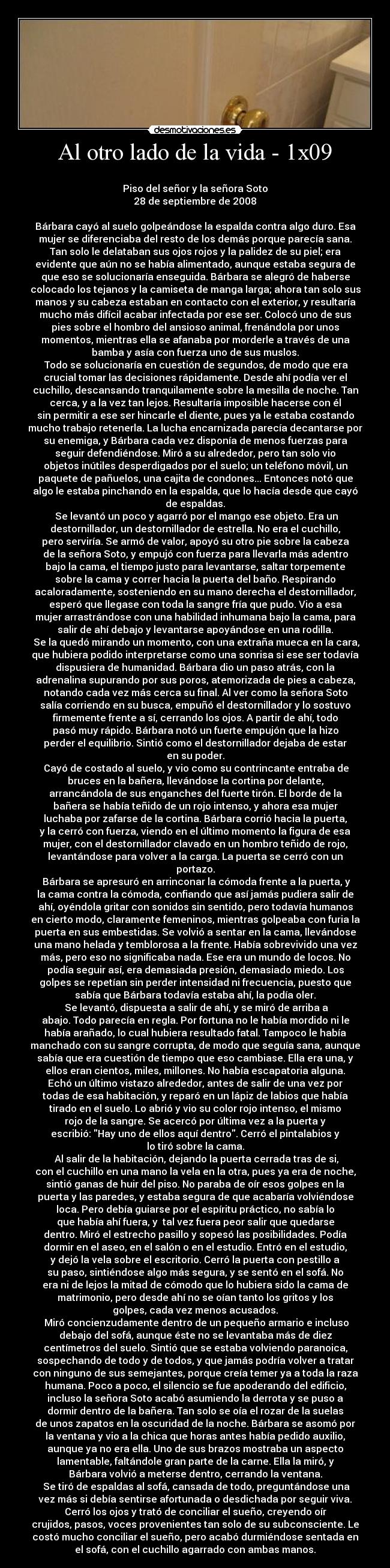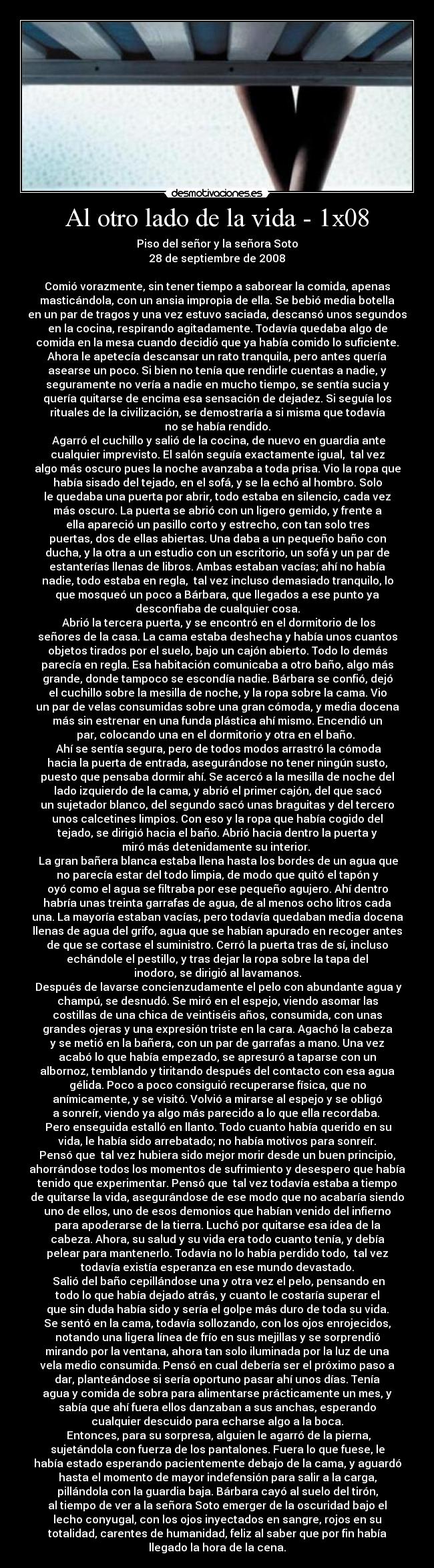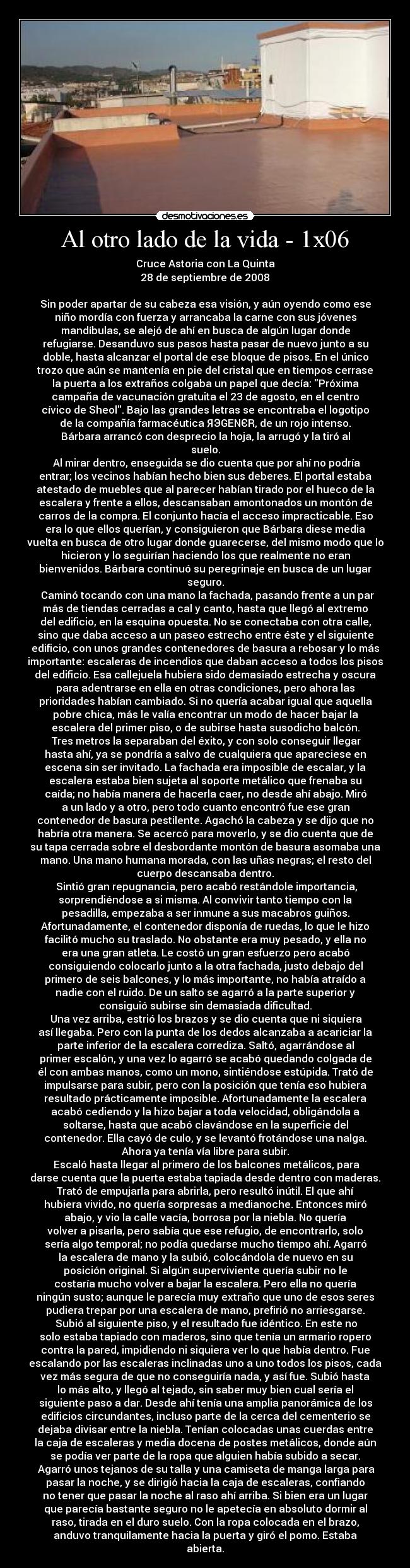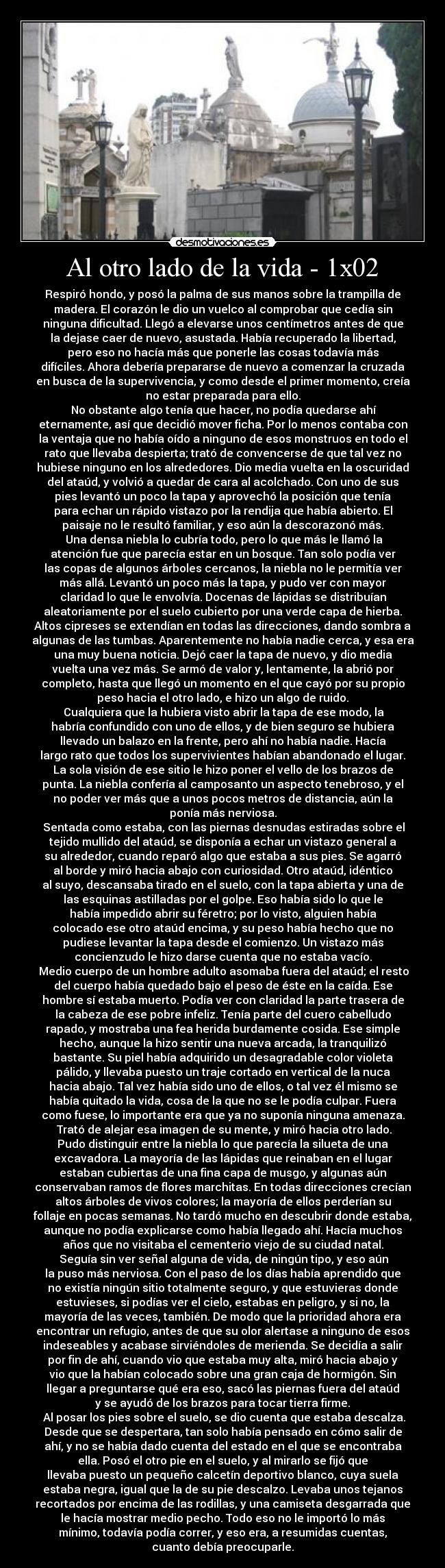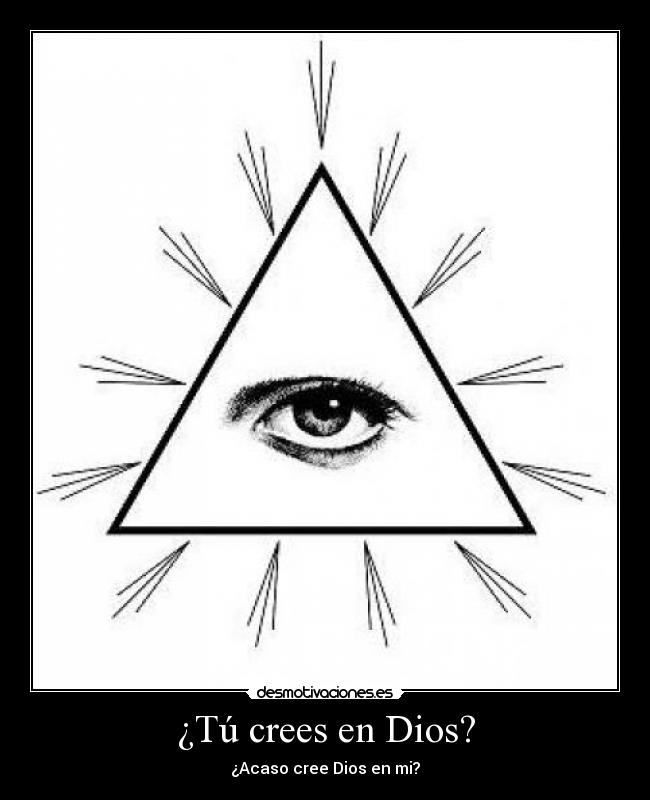En Desmotivaciones desde:
23.01.2011
Última sesión:
Votos recibidos:
bueno▲ 3736 | ▼malo 518

LOS MEJORES CARTELES DE
abrazos alegria alma amigos amistad amor animales anime arte ausencia ayuda besos bogota caracter casa celos cine comida confianza corazon chiste criticas debilidad deportes desamor deseos desmotivaciones destino dinero dios distancia dolor dormir enemigo enfados escuela espana esperanza examenes facebook fail familia felicidad fiesta filosofia fisico frases futbol gatos graciosas guerra hipster historia humor ideas idioma ignorancia imaginacion imposible infancia internet libertad literatura llorar locura madre madurar memes mentira mexico miedo motivaciones muerte mujer mundo musica naruto naturaleza navidad obstaculos odio olvidar padre padres pasado pensamientos pokemon politica problemas promesas recuerdos religion risa rock sentimientos sexo silencio simpsons sociedad soledad sonrisa sueños tatuajes tetas tonto trabajo tristeza tuenti verano vida videojuegos
Número de visitas: 11437863773 | Usuarios registrados: 2057234 | Clasificación de usuarios
Carteles en la página: 8001537, hoy: 7, ayer: 27
blog.desmotivaciones.es
Contacto | Reglas
▲▲▲


Carteles en la página: 8001537, hoy: 7, ayer: 27
blog.desmotivaciones.es
Contacto | Reglas
▲▲▲